Crisis: recortes, recursos y lecciones
Septiembre-Octubre 2012
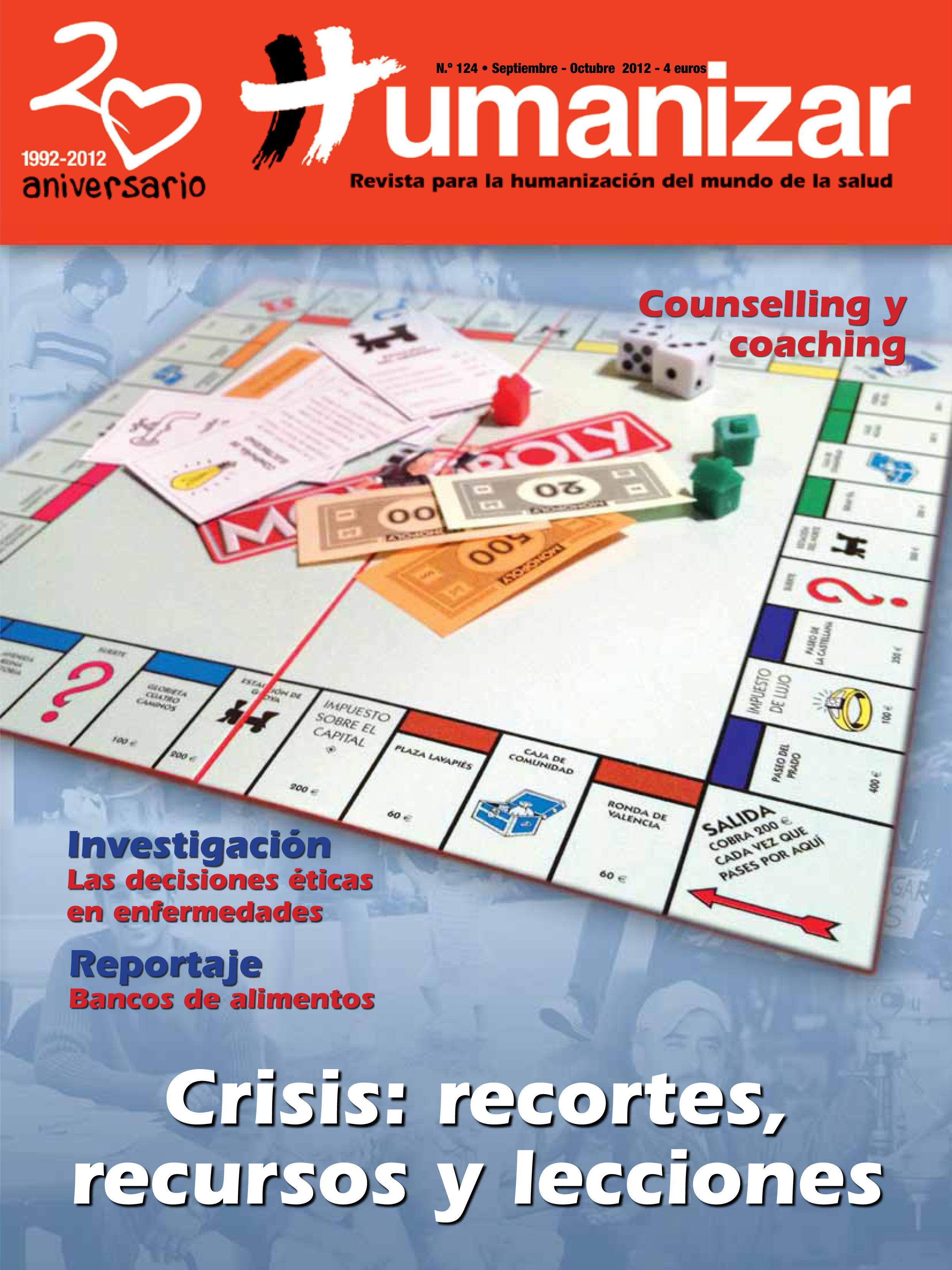
Lectura y lecciones de la crisis en clave sanitaria

En la enseñanza clásica de la medicina, en el capítulo dedicado a la historia natural de la enfermedad en el ser humano aprendíamos que la enfermedad finaliza por dos circunstancias (independientemente de la consecuencia de la misma: curación o muerte), por lisis o por crisis. Se entiende por crisis, el cambio brusco, favorable o desfavorable, en el curso de una enfermedad, pero que su uso frecuente era para referirse, en un sentido más restringido, tan solo a la mejora brusca de una enfermedad aguda, por contraposición a lisis que supone el empeoramiento y que significaba un pronóstico infausto para el paciente. Por Francisco Javier Rivas Flores, médico y bioeticista.
En el mundo sanitario español el gran cambio social vino de la mano de la Ley General de Sanidad de 1986, que transforma nuestro modelo de Seguridad Social en modelo de Sistema Nacional de Salud. Esto supone que la sanidad no se soporta sólo con la aportación de los trabajadores activos, sino que se financia con los impuestos de todos, lo que genera un acceso más universal al sistema sanitario. A esto se añade una mayor cobertura sanitaria con la ampliación de la cartera de servicios introduciendo procesos y alta tecnología en la atención de los pacientes. España es líder en trasplantes de órganos tanto en número de trasplantados como la capacidad técnica de trasplantes muy complejos y de varios órganos, de manera que somos pioneros a nivel mundial en varios de ellos. Nuestros tratamientos oncológicos no tienen nada que envidiar a los que se realizan en otros países de mayor fama en este campo.
Un nuevo tipo de medicina
Paulatinamente se ha ido sustituyendo una medicina basada en la confianza en el médico (en genérico) y en un médico (en particular) en una medicina basada en pruebas y en demostraciones técnicas, que siendo necesarias, pueden no llegar a la esencia de la persona enferma y del sufrimiento que conlleva su dolencia. Los hospitales altamente tecnificados han ido ganando enteros frente a la medicina de proximidad y de conocimiento de la persona como en el caso de los antiguos médicos de cabecera (hoy médicos de familia).Pero en un análisis pormenorizado se comprueba que esto ha tenido un costo muy importante. La industria farmacéutica y la industria tecnológica sanitaria que han movido gran parte de estos logros aportando los elementos técnico instrumentales han propiciado también una medicina cada vez más tecnificada lo que supone un incremento del gasto sanitario.
A esto se añade la judicialización de los actos médicos derivada, en gran medida, de una concepción del acto médico como garante de resultados, cuando lo cierto es que solo se puede garantizar que se han utilizado los medios adecuados para la resolución de los problemas. Esto resulta en una medicina “defensiva” que lleva a los médicos a no escatimar pruebas de todo tipo para demostrar, en caso necesario, que se han puesto en ejercicio todos los medios para la resolución del problema de salud, lo que también ha provocado un incremento de la iatrogenia.
Estamos en un momento en el que podemos rememorar una antigua tonadilla del pasado siglo, que haciendo chacota de los petimetres presuntuosos, decía “de dónde saca, ‘pa’ tanto como destaca”. Ahora quizás nos estemos haciendo la misma pregunta, de dónde ha venido tanto para destacar en estos campos y lo que vemos es una sanidad, casi en bancarrota, con serias dificultades para pagar a los proveedores (véase el caso de farmacias en varias comunidades autónomas que han tenido que forzar los pagos adeudados por imposibilidad de mantenerse mediante medidas de fuerza) o las dificultades de algunos centros concertados para poder subsistir ante la tardanza en el pago de los servicios prestados.
Pero como reza el título de este artículo, ¿podemos sacar alguna lección de todo esto?. Probablemente sí, si entendemos crisis en el sentido de una evolución que presagia algo bueno. ¿Debemos renunciar a lo conseguido hasta ahora?. Seguramente no. Entonces como ¿cómo resolver esta ecuación?, pues precisamente gestionando bien los medios que se han puesto a nuestra disposición.
Algunos consideran que la solución a esta crisis pasa por facilitar la inversión de capital bien privado, bien de aportaciones de los propios usuarios. Pero como ya se ha puesto en evidencia, la verdadera esencia de esta crisis está en la pérdida de valores, o por lo menos su presencia tan difuminada que son difíciles de identificar.
Por ello no podemos olvidar que en esta ecuación las variables somos todos y cada uno de los ciudadanos. Una gran parte es de los gestores profesionales, es decir los que tienen la responsabilidad directa de organizar los recursos y los medios con la disposiciones que se tienen, procurando mantener un servicio de calidad y acorde con las necesidades de los ciudadanos optimizando los recursos. En este sentido la adecuada evaluación de las tecnologías, de los fármacos, etc., supone un intento de uso racional de los medios puestos al servicio de la medicina.
Pero también somos gestores cada uno de los sanitarios, que en el desarrollo de nuestra actividad estamos utilizando unos medios puestos a nuestro alcance para el servicio de los enfermos. Nuestra responsabilidad es hacer un uso juicioso de estos medios. Así, el no derrochar o usar indiscriminadamente los materiales, incluidos los más básicos, puede suponer un ahorro más que significativo. En este sentido cuando antaño se comparaba la sanidad pública con la privada, los sanitarios advertíamos que en la sanidad pública se miraba menos el consumo de material que en los centros privados. En este sentido los centros pertenecientes a órdenes religiosas han sabido hacer de la necesidad, virtud.
Igualmente como usuarios todos somos gestores y responsables de los medios de los que disponemos a nivel particular. Todos somos responsables de nuestra propia salud, y en tiempos de escasez esta afirmación es más palmaria. ¿Qué repercusiones puede tener esta afirmación para nuestra vida? En primer lugar supone un cambio, pero debemos ser conscientes que el problema no es la crisis si no el miedo a cambiar.
Como ciudadanos y en aras a lograr la justicia social debemos ser conscientes de que nuestra contribución a la sanidad no solo es lo que podemos aportar en base a nuestros impuestos, sino también lo que evitamos de consumo innecesario, así unos hábitos de vida saludable, tales como el ejercicio regular, alimentación adecuada, etc, evitan enfermedades crónicas que son las que más recursos sanitarios consumen.
Aunque es cierto que es lícito que cada uno busque el máximo beneficio personal, incluido el sanitario, también es cierto que la responsabilidad social nos lleva a ser conscientes de que los medios son limitados y que deben repartirse entre todos. Si en el reparto del pastel sanitario uno se lleva el mayor trozo supone que otros tendrán menos. La responsabilidad social nos lleva a reconocer que todos somos responsables de todos, de manera que lo que le pasa a otra persona a mí me importa y me impele a actuar siendo corresponsable en un consumo sanitario responsable.
Este ejercicio de responsabilidad supone la máxima actitud ética que las personas debe tener en la vida. Así el ejercicio de la autonomía personal podemos entenderla como el “empoderamiento” que los usuarios hacen de la gestión responsable y libre de su salud, base del desarrollo de la conciencia en la toma de resoluciones. Puede suponer también la involucración efectiva de los individuos y las comunidades en la asistencia sanitaria. Así se hace imprescindible que los individuos y las sociedades participen en la elaboración de las normativas de asistencia en salud y en el desarrollo de los sistemas asistenciales. Algunos ejemplos de esta participación ponen de manifiesto que es posible y los resultados son absolutamente razonables para establecer unos niveles mínimos de asistencia. Esto permite que los ciudadanos y los sanitarios vayan en una dirección común.
Recuperar los valores propios de la sanidad supone, entre otros, el recuperar una adecuada comunicación sanitario paciente, una comunicación que podemos considerar asertiva, que partiendo del reconocimiento de la realidad y valores de la persona permite recuperar un sentido más cercano de la relación donde la técnica se pone al servicio de la relación, y no en el que la relación está mediatiza por la técnica.
